Daniel Noboa (que este domingo se enfrenta contra la correista Luisa González en la segunda vuelta presidencial para saber si continuará o no en el poder) dice que necesita de la ayuda militar de sus vecinos para combatir el narcodrama que asedia a su país, pero opta, en cambio, por contratar a una polémica empresa de seguridad privada global.
Javier Milei busca asegurarse un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y, para hacerlo, amenaza con romper un bloque regional de 40 años que, pese a su baja efectividad, ya le garantiza un tratado similar con otra potencia económica.
Luiz Inácio Lula da Silva se postula como abanderado de la resistencia democrática internacional, pero es tibio e ineficaz para revertir la consumación de la dictadura de un compañero ideológico en Venezuela.
Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente electo de Brasil Foto:Evaristo SA / AFP
Para estremecerse y alterarse, a América del Sur no le hacen falta ni las amenazas tarifarias y expansionistas de un aliado, como a Canadá, México y América Central; ni guerras anudadas en la historia, como a Medio Oriente y Europa; ni la posibilidad de ser el campo de la madre de todas las batallas del siglo XXI, entre Estados Unidos y China, como a Asia; ni el afianzamiento del terrorismo islamista, como a África subsahariana. No, América del Sur se basta sola.
La región contiene casi todos los recursos naturales que necesita el mundo para alimentarse, moverse, dinamizar su economía y pensar su transición energética. No tiene guerras. El terrorismo islamista es una amenaza más distante que hace unas décadas. Las intimidaciones de aranceles del 10 % de Trump quedaron en pausa por tres meses. Y la rivalidad entre Estados Unidos y China la rodea, pero no con el manto bélico con el que cubre a Asia.
Pero sus divisiones, su creciente cantidad de desafíos irresueltos y sus retrocesos esconden y alimentan –todo en uno– una autoinfligida irrelevancia global. Irrelevancia que, más que escudarla de las alteraciones geopolíticas de un mundo convulsionado, la sumerge en la parálisis.
Poco peso, ¿poco futuro?
Ni el retroceso ni la pérdida de peso de América del Sur en el mundo son una metáfora o una muletilla ideológica. Son, más bien, un diagnóstico.
Desde hace por lo menos una década, América del Sur es, junto con Europa, la región que menos crece en el mundo, siempre por debajo del promedio global. Las proyecciones del Banco Mundial, la Cepal o el Fondo Monetario Internacional (FMI) hablan de un 2025 que no escapará a esa tendencia.
Un repaso del peso de su PIB muestra con contundencia cómo la pesadilla del bajo crecimiento boicoteó la influencia de la economía sudamericana en el mundo. En 2005, América del Sur representaba el 5,4 % de la economía global; en 2015, sin mucho cambio, significaba el 5,6 %, y en 2025 comprende el 4,8 % del PIB global (pese a tener el 5,5 % de la población del planeta).
Regiones similares en desarrollo y tamaño económico y poblacional tuvieron un recorrido diferente, hasta inverso. El sudeste asiático, por ejemplo, capitalizó la cercanía con China y una cierta estabilidad institucional para pasar de representar el 4,8 % del PIB mundial en 2005 a ser hoy el 6 % de la economía global (y 8,6 % de la población del planeta).
¿Podrá la región escapar a esa trampa de pérdida de peso en el futuro? Las proyecciones de organismos internacionales insinúan que hay pocas opciones de que lo haga. No solo porque el pronóstico de crecimiento para 2026 o 2027 es tan reducido como el de los últimos años, sino porque la principal fuente de ingresos de todas las naciones sudamericanas –los commodities– enfrenta un tiempo de bajos precios. El Banco Mundial anticipa una caída de 6 % en el índice de commodities para 2025 y una de 2 % para 2026; entre otras razones por las alteraciones geopolíticas y por el tibio desempeño de la economía china.
La dependencia de los commodities desnuda no solo la primarización de la economía regional, sino también su lejanía de la competencia tecnológica que define los contornos de poder en este siglo de Estados Unidos, China, Europa y también de naciones pequeñas que apuestan por la investigación y el desarrollo para potenciar sus economías y su influencia geopolítica.
Salvo algunas burbujas de economía del conocimiento, América del Sur parece estar plantada en la periferia de la innovación. El índice Global de Innovación 2024, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), alumbra esa falta tan peligrosa para el futuro. En el índice, el más innovador de los países de la región, Brasil, ocupa recién el puesto 50, aun cuando es la séptima economía del mundo de acuerdo con la paridad de poder de compra.
La baja potencia de la innovación regional se refleja en otro riesgoso retroceso. Según la Ompi, América Latina es la única región del mundo en la que, entre 2013 y 2023, se redujo la inscripción de patentes, un 1,3 %. En las demás regiones, incluso las de menos ingresos, esa cifra aumentó.
La pérdida de relevancia de América Latina no es, sin embargo, un fenómeno de esta década. Tampoco será fácil de revertir.
“La región es cada vez más periférica en las redes internacionales de comercio y en las organizaciones internacionales. Puede ser que la atención sobre algunos países cambie por modas políticas, como sucede con Milei, pero la irrelevancia es un fenómeno estructural”, dice en diálogo con La Nación de Buenos Aires Luis Schenoni, profesor asociado del University College of London.
En 2021, Schenoni publicó, junto con Andrés Malamud, un estudio que muestra que la pérdida de relevancia regional fue progresiva a lo largo del siglo XX. Entre las razones, Schenoni incluye factores históricos, como la descolonización en varias regiones en la última mitad del siglo XX y el impacto de las grandes guerras en Europa, y económicos, como la falta de desarrollo relativo de América Latina en relación con otros rincones del mundo.
La región es cada vez más periférica en las redes internacionales de comercio y en las organizaciones internacionales. Puede ser que la atención sobre algunos países cambie por modas políticas, como sucede con Milei, pero la irrelevancia es un fenómeno estructural
Luis SchenoniProfesor asociado del University College of London.
Los desafíos irresueltos
La trampa del bajo crecimiento actúa como un círculo vicioso: recluye a América del Sur en una irrelevancia, que, a su vez, le quita atractivo como socio económico o estratégico. Y así la región queda atrapada en un espiral de creciente pérdida de poder relativo… con ayuda de sí misma.
La poca capacidad de América del Sur de resolver sus desafíos comunes también eterniza la pérdida de influencia. La región fue en los 80 y en los 90 la cara del despertar democrático. Pero hoy está lejísimos de encontrar los consensos regionales, los instrumentos institucionales y los caminos diplomáticos para revertir la autocratización de una Venezuela que, hace apenas unas décadas, era la tercera economía de la zona.
Si América del Sur no puede influir sobre uno de sus vecinos, menos logrará tener algún tipo de ascendente sobre otros rincones del mundo. Su voz internacional pierde volumen.
La dictadura de Nicolás Maduro no es solo un problema de los más de 25 millones de venezolanos que padecen su violencia, su persecución y su ineficiencia dentro del país. Es también un desafío para Brasil y Colombia, que comparten miles de kilómetros de frontera, y para el resto de las naciones sudamericanas, que reciben migrantes desde hace más de una década, o, como Argentina, tienen ciudadanos detenidos sin razón en Venezuela.
La falta de capacidad de América del Sur de solucionar sus problemas se proyecta ahora sobre el mayor de sus retos, uno alimentado precisamente por los desafíos irresueltos del bajo crecimiento, los autoritarismos, la ausencia de consensos regionales. El crimen organizado serpentea por toda América del Sur, desvela a sus habitantes y trastoca sus economías. Todo gobierno sudamericano jura y perjura tener hoy como prioridad la lucha contra las bandas narcos, el tráfico de personas, el contrabando de oro o armas. Y, sin embargo, el crimen organizado alcanza picos históricos.
“Observamos que la dinámica del crimen se extiende por América del Sur. En primer lugar, la producción récord de cocaína condujo al crimen organizado a buscar rutas y puertos de salida alternativos. En segundo lugar, las bandas venezolanas que explotan a los refugiados y migrantes han creado nuevos desafíos de seguridad. La combinación de estos dos factores hizo surgir al crimen organizado en naciones que hasta habían logrado evitar su ingreso. Mientras que algunas naciones, como Chile, han empezado a trabajar en conjunto con otros países, como Colombia, América del Sur en su conjunto no ha hecho mucho esfuerzo por trabajar de forma consensuada para enfrentar los problemas de seguridad mutuos”, dice Jeremy McDermott, codirector de InsightCrime, una de las organizaciones que más investiga y retrata el crimen en América Latina.
Vecinos, pero no socios
McDermott explica que el eslabón más débil de la cooperación anticrimen organizado en la región es el intercambio de información de inteligencia. Casi no existe, dijo en un pódcast de Americas Quaterly.
Exista o no, compartida o no, la información de inteligencia siempre es invisible al gran público. Lo que los sudamericanos sí ven de sus gobiernos, en realidad, son peleas. Javier Milei vs. Lula; Gabriel Boric vs. Lula; el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou vs. Milei; Luis Arce vs. Dina Boluarte; Maduro vs. todos sus pares.
Aunque son políticas, las disputas van muchas veces más allá de la ideología. Detrás de ellas anidan visiones antagónicas de la integración, de las políticas comerciales, de los derechos humanos, de los alineamientos internacionales.
Y también una desconfianza evidente en la capacidad y necesidad de resolver de forma conjunta los problemas trasnacionales. Es, en definitiva, un recelo lleno de ironía.
La salud y el futuro de la mayoría de los gobiernos de América del Sur dependen hoy de cuánto éxito tengan en la contención del crimen organizado. Boluarte vivió recientemente una crisis ministerial más por culpa de asesinatos vinculados a sicarios. Noboa puso sus cartas para la campaña de reelección en una muy infructuosa militarización antinarco. Gustavo Petro fluctúa entre los dramas de gabinete y la escalada de violencia en la que se intersectan las guerrillas y los carteles en Colombia. Yamandú Orsi tiene como gran desafío reducir la inseguridad en Uruguay sin apelar a la mano dura que tanto irrita a su coalición política; Boric y su alianza de izquierda deberán convencer a los chilenos de que no fueron ineficaces para reducir el delito si quieren retener el gobierno en las elecciones de fin de año.
Pero la mirada y las políticas de los presidentes y sus gobiernos parecen no hacer lo que sí hace el crimen organizado: cruzar fronteras. América del Sur está compuesta por vecinos, no por socios. Y, con esa falta de consensos activos, la región acelera su pérdida de influencia.
INÉS CAPDEVILLA
La Nación (Argentina) - GDA

.png) hace 1 mes
33
hace 1 mes
33
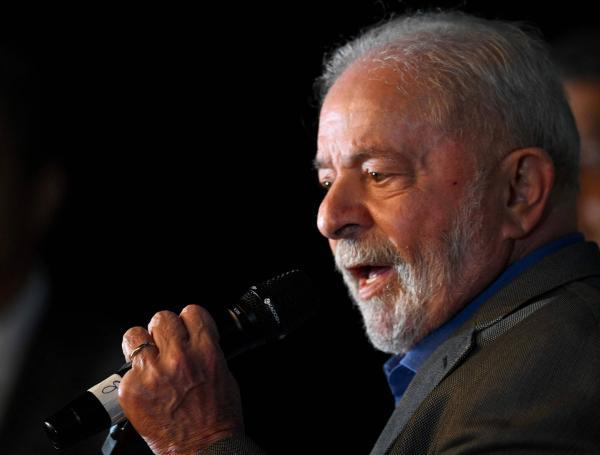
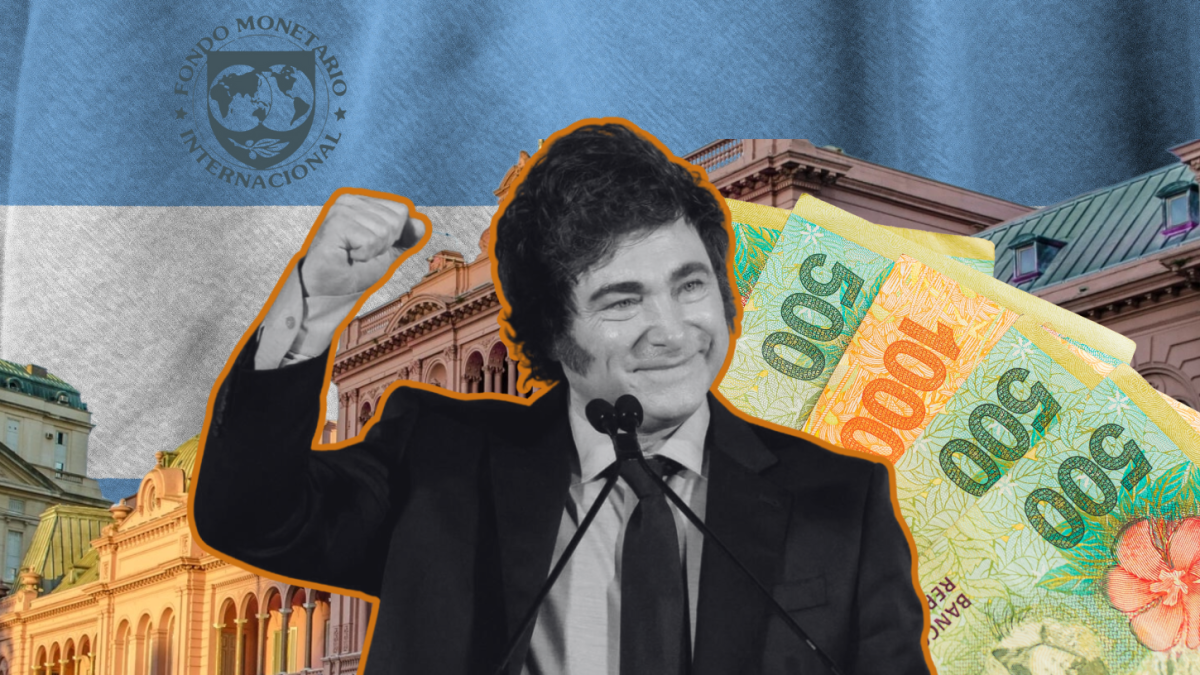







 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·