Argentina vivió una de las mayores oleadas de migrantes del siglo XX, miles y miles de personas, la mayoría europeas, llegaron a este territorio austral en busca de libertad, trabajo, una nueva historia. Algunos se embarcaron con su riqueza y tuvieron un aterrizaje leve, pero casi todos llegaron con hambre y sin nada que pudiera asegurarles un lugar para vivir; por eso, en la periferia de las ciudades y en algunos barrios se hicieron famosos los conventillos o inquilinatos: casas enormes, fragmentadas y atiborradas por la necesidad.
Conforme a los criterios de

El censo de 1904 de Buenos Aires estimó que vivían 11,5 personas en promedio por casa y más del 10 por ciento residía en conventillos. Estas casas no estaban bajo la ley; muchas estaban cerca de convertirse en escombros y no había a quién reclamarle. Los dueños aumentaban los precios de los arriendos de forma arbitraria y de la misma manera decrecían los cuidados.
En agosto de 1907, un decreto municipal hizo que subieran los impuestos, lo que significó el encarecimiento del alquiler. Un conventillo de la calle Ituzaingó, en Buenos Aires, decidió que no podía más y a través de una asamblea pidieron rebaja y más limpieza. Desde allí se atomizó una huelga en la que participaron otras casas similares de toda la Argentina. Como los hombres salían a trabajar, fueron las mujeres y los niños los que muchas veces encabezaron los casi tres meses de protesta; salían a la calle con escobas para barrer a los caseros y la injusticia. Esa imagen performática fue la que convenció a Laura Ortiz a escribir Indócil. También su casa.
Laura Ortiz nació en Bogotá, en 1986. Estudió Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana y desde allí migró a Argentina, país donde aterrizó de forma inesperada, abrupta y por amor. Llegó y se quedó por siete años en el barrio San Telmo, en una mansión venida a menos y mal cuidada que compartía con muchos otros y cuyo precio de alquiler era, como hacía más de un siglo, caprichoso. Esa casa potenció algunas preguntas: ¿quién la cuida?, ¿cuándo dejó de ser una mansión?, ¿por qué nos cobran lo que mejor les plazca?, ¿quién regula? Intentando darles respuesta llegó a la huelga de las escobas y a partir de ese centro escribió por primera vez una novela. Indócil es un texto a varias voces, casi todas delirantes y solo una inanimada: la casa que abriga migrantes y ciudadanos empobrecidos y habla de su dolor, del paso del tiempo, que ha sido mucho.
Aunque el tema central de la novela parece ser esta casa y su pena, Indócil es también sobre anarquismo, sobre la dificultad de acceder a unos derechos básicos, sobre la vida asociada, sobre el amor y sus formas dúctiles, sobre lo poco. Laura estudió en Argentina una maestría en Escritura Creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Ha trabajado como promotora de lectura y escritura y en 2020 ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica con su libro de cuentos Sofoco, que en Colombia publicó la editorial Laguna. Además, escribió Diario de aterrizaje, donde también habla de la casa. “En un coro delirante en el que hasta la tierra habla, Laura Ortiz Gómez libera toda ternura y arma con ella una rebelión”, dice la portada de Indócil. Hablamos con Laura de esa ternura, de esa rebelión.
¿Cómo surgió la idea de hacer Indócil?
Cuando estuve en Argentina viví en San Telmo, un barrio que primero fue de mansiones, de ricos; luego tuvo dos oleadas grandes que lo llevaron a la decadencia. La casa donde yo vivía era una casa derruida, yo pensaba que se iba a caer en cualquier momento. No había tenido reparación y los dueños eran muy malos, nunca se hacían cargo de nada, hacían trampas, apretaban. Empecé a investigar y me di cuenta de que esa negligencia era un problema general de la ciudad: es muy difícil tener casa propia en Buenos Aires pues nadie se va a meter en un préstamo porque la inflación es desbordada y muy pocas personas tienen casi todas las propiedades; el señor que era dueño de la casa donde vivía tenía otras 150 propiedades en Buenos Aires y la mayoría en ese estado, pues no hay una ley que controle esto. No hay nadie que proteja a los inquilinos, que son la mayoría de gente. Me di cuenta de que eso venía de comienzos de siglo y encontré la huelga que habían hecho estas mujeres que también eran migrantes y pensé que era un buen ejemplo de lo que es la configuración de la tierra y la propiedad en Argentina. Yo creo que esa es mi obsesión: la tierra y la repartición, de quién es, quién se la toma.
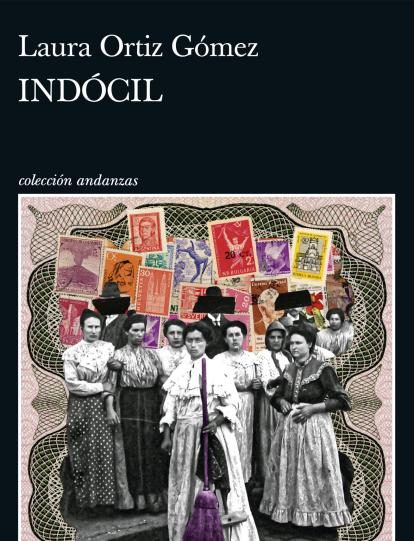
Indócil, de Laura Ortiz
Foto:Archivo particular
¿Por qué cree que fue potente ese gesto de las mujeres barriendo como forma de protesta?
Cuando yo encontré que eso había sucedido dije: ‘¡No!, las amo, son la mejor gente de la vida y les voy a escribir un libro’. Tenemos la idea de que fueron las vanguardias las que inventaron muchas cosas, pero yo en ese gesto de ellas veo un performance. Veo en tomarse la calle y poner el cuerpo una acción que es al mismo tiempo política y poética. Me parecía muy loco que hubiese sucedido en 1907 y que fueran las mujeres y los niños quienes protestaron, pues las mujeres eran las que trabajaban en las casas; los hombres iban a las fábricas y las mujeres cosían, lavaban. Era una huelga en defensa de su trabajo. Es algo muy del lenguaje contemporáneo: voy a hacer una acción que trastoque los sentidos y que se vuelva mediática.
¿Por qué centrar la novela en la casa?
Yo me obsesioné con la casa en la que viví allá porque sentía que había muchos fantasmas y muchas memorias. Empecé a preguntarme ¿qué habrá visto esta casa? Pensar en tiempos de casa es pensar en otros ciclos históricos y con esto me di cuenta de que los países sí se repiten. Nosotros estamos en una guerra civil desde siempre y ellos están en una crisis económica desde siempre. También es que yo la sentía viva. Hay lugares que parece que tuvieran conciencia, de tan viejos que son, y me interesaba pensar cómo sería la voz de esta casa.
¿Fue difícil personificar un objeto?
Me pareció difícil sostener la voz porque era un poco barroca pues pensaba que la casa no podía hablar como un humano, debía conjugar distinto y así. El cuerpo fue un reto, ¿qué se sentirá ser una casa? No quería tampoco que la analogía fuera tan directa como la cabeza es el techo… Lo que me interesaba era transmitir la experiencia enrarecida que me pasaba a mí en el cuerpo cuando decía ‘yo soy una casa que habla’.
La casa tiene intervenciones donde dobla mucho el lenguaje, se va al borde de un límite que, si lo traspasara, tal vez no se entiende más. Parecido al delirio. ¿Piensa en el lector para decisiones así?
Pude tomar ese riesgo porque estuve muy acompañada por Alejandra Algorta, mi editora, entonces me daba el lujo de hacer lo más monstruoso y ver si tenía sentido con ella como lectora externa. Me ayudó a ver qué tan visible estaba escribiendo. Bueno, aunque ella también es poeta entonces a veces pensaba que podía ser que nos estuviéramos chiflando las dos. Aunque en un punto también pensaba que tal vez no había nada que entender en esos párrafos delirantes, pues era la experiencia de algo descolocado.
¿Cómo fue el proceso de edición?
Fue superbonito. Yo nunca había tenido una relación tan profunda de edición, y es que Alejandra confió muy temprano. Yo solo tenía dos capítulos y ella dijo: ‘sí, me gusta, vamos’. Eso también significó que pudimos acordar plazos de entrega y yo me sentía tan desbordada por la historia, por las voces, dudé tanto que sin esos plazos yo creo que no hubiera terminado este libro. Por otro lado, el vínculo emocional que genera que alguien se emocione como tú por una historia es lindo porque la escritura es un proceso supersolitario, es como tener una psicosis a largo plazo.
En Sofoco hay referencia a una fosa común y a estar bien enterrado en Aitá la muerte, y ahora en Indócil aparecen también cuerpos sin un entierro digno...
Yo creo que me interesan los muertos que no han sido enterrados porque enterrarlos es reconocerlos, la matanza indígena en Argentina no está nada reconocida. En el Museo de La Plata hay miles de esqueletos indígenas que estuvieron hasta hace poco expuestos, en Salta hay momias de niños indígenas muy impresionantes porque ves un rostro inca de hace miles de años. Es una mirada muy racista. Son muertos negados, expuestos de forma deshumanizada.
Indócil es su primera novela, ¿en qué cambió el proceso comparado con los cuentos?
Si un cuento no funciona, te das cuenta muy rápido y desecharlo no es tan difícil porque no estás tan comprometida emocionalmente; además lo puedes reparar más fácilmente. Pero escribir una novela fue una gran lección de humildad porque hubo capítulos larguísimos que no funcionaban, y deshacerte o reparar 30 páginas es más difícil. Yo les he dicho a estudiantes que escribir es reescribir, pero nunca lo había sentido realmente.
La novela está atravesada por una crítica al capitalismo soportada por ideas anarquistas, ¿qué es lo que más le critica a este sistema?
Lo que más le critico al capitalismo es la desesperanza. No solo estamos muy solos, muy explotados, muy enfocados en la productividad, tenemos 500 trabajos al tiempo para sobrevivir, estamos deprimidos, y otras formas de la experiencia del mundo quedan muy anuladas, como el deseo y el placer, sino que, además, el capitalismo gana como sentido común, tanto que nos mata la posibilidad de pensar otras realidades y por lo tanto nos desesperanza fuertemente.
¿Qué leyó mientras escribía la novela?
Leí mucho la teoría del anarquismo, historia del anarquismo argentino. Cosas menos académicas como Osvaldo Bayer. Leí Derroche, de María Sonia Cristoff; Amor y anarquismo, de Laura Fernández; William Blake, que fue importante para pensar cómo romper la moral burguesa; Hesse… Fueron muchos libros.
¿Cree que la literatura debería verse más como una herramienta política y de transformación?
Yo creo que la metáfora inaugura mundos. La manera en la que podemos medio cambiar quienes somos es juntar cosas que en apariencia no tienen nada que ver y que en esa unión suceda un chispazo en la mente que inaugure un camino menos recorrido. El arte, entonces, puede hacer algo muy potente en el cerebro y es romper el sentido común, y en ese sentido es político porque está disputando significados.
¿Qué pasa cuando se limita ese ejercicio creativo?
Hay una moda gringa que es la de las políticas de la identidad, ¿quién puede decir qué? Si yo no tengo una experiencia de vida trans, no puedo tener un personaje trans. Si no tengo una experiencia de vida como persona afro, no puedo decir nada de las personas afro. Por un lado, eso tiene mucho sentido porque los discursos dominantes se han apropiado de los discursos de otros, entonces es coherente que se tengan esos limitantes en el derecho, en la medicina... Pero en el arte me parece peligroso porque la ficción lo que nos ha permitido es imaginar al otro, ese es el espacio donde me puedo hacer preguntas sobre qué se siente ser una casa, qué se siente ser un gato, qué se siente ser unos huesos.
¿Qué piensa del evidente auge de la autoficción?
El tema con algunas obras de autoficción es que son muy autocomplacientes. ¿De qué me sirve reafirmar el discurso que yo ya tengo de mí misma? La literatura es la grieta, el calzón roto, lo que no cuaja; es la fealdad. En la literatura de Instagram no estamos disputando sentidos de nada. L

.png) hace 5 meses
43
hace 5 meses
43








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·