A principios de abril, Juliette Dorson, una haitiana de 50 años dedicada al catering, recibió un disparo mientras trabajaba en un evento en Puerto Príncipe. Su socio, Luc, murió en el ataque. Ella sobrevivió, pero por poco. Para los residentes de la capital de Haití, estos horrores son trágicamente cotidianos. Las pandillas controlan cuatro quintas partes de la ciudad. En su arsenal no solo empuñan pistolas y rifles de asalto, también rifles de francotirador y ametralladoras de cinta. Pocas de estas armas se fabrican localmente. La mayoría se contrabandean desde Estados Unidos.
Haití registra actualmente la tasa de homicidios más alta del mundo. Pero la nación insular no es un caso aislado. América Latina y el Caribe, donde vive solo el 8 por ciento de la población mundial, concentra aproximadamente un tercio de sus asesinatos. A diferencia de zonas de conflicto como Sudán o Ucrania, el derramamiento de sangre en la región ocurre sin una guerra declarada. En cambio, está impulsada por el crimen organizado y por las armas que hacen que la violencia sea más letal.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casi la mitad de los asesinatos en América están vinculados a pandillas, carteles de la droga o paramilitares. En el resto del mundo, esa cifra se acerca a uno de cada cinco. Y las armas de fuego son el arma predilecta. Aproximadamente, el 67 por ciento de los asesinatos en la región se cometen con armas de fuego, muy por encima del promedio mundial, que es del 40 por ciento.
Desde los barrios marginales de Puerto Príncipe hasta las favelas de Río de Janeiro y las ciudades fronterizas de México, los grupos criminales están fuertemente armados. Las armas se utilizan para el tráfico de drogas, el ajuste de cuentas, el hurto a civiles, incluso para la violencia de género. La ‘cultura de las armas’ en América Latina abarca tanto el ámbito público como el privado. Y las mujeres son las principales víctimas de esta última esfera, pues las armas de fuego desempeñan un papel central en los asesinatos domésticos y los feminicidios.
El ‘río de hierro’
La región ha estado inundada de armas estadounidenses desde hace mucho tiempo. Durante décadas, el llamado ‘río de hierro’ ha fluido hacia el sur, legal e ilícitamente, conectando el mayor mercado de armas del mundo con la región más violenta. El legado de los conflictos de la Guerra Fría en Centroamérica (guerras indirectas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua) dejó tras de sí un excedente de armas. Aunque se lanzaron programas de desarme en la década de 1990, muchas armas desaparecieron en el mercado negro, impulsando el auge de los imperios criminales de posguerra.
Colombia se convirtió en un centro clave. Su conflicto con las extintas Farc, que duró medio siglo, impulsó las redes de tráfico, ya que la guerrilla, los grupos paramilitares y carteles de la droga intercambiaban cocaína por Kalashnikovs. Entre finales de 1990 y principios de los 2000, un infame acuerdo permitió la entrada de 10.000 AK-47 a Colombia con un certificado de usuario final falsificado en Perú. Otro caso en el país expuso a Chiquita Brands International en 2021 por el presunto transporte de armas en buques de carga.
Las Farc entregaron fusiles, pistolas, lanzagranadas, lanzacohetes y otros en el proceso de desarme. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
Este comercio prospera no solo gracias a la oferta y la demanda, sino a la disfunción del sistema. En toda la región, las armas se desvían rutinariamente de los mercados legales a los ilícitos. Se ‘pierden’ en tránsito, se ‘roban’ de los depósitos policiales o son filtradas por funcionarios vinculados a redes de corrupción. En Brasil, la policía federal descubrió en 2024 una trama –‘Cilindro Express’– en la que se ocultaban armas de fuego dentro de cilindros hidráulicos industriales. Otro caso fue ‘Ficción o Realidad’, en el que los traficantes enviaban armas camufladas como equipos cinematográficos por correo internacional.
Entre 2018 y 2023, casi tres cuartas partes de las armas de fuego recuperadas en el Caribe provenían de estados estadounidenses como Florida, Nueva York y Virginia. Las armas suelen comenzar su recorrido en una armería o feria, vendiéndose legalmente a ‘compradores testaferros’ que luego las trafican hacia Suramérica. En algunos países, las armas fabricadas en Estados Unidos están implicadas en hasta el 90 por ciento de los homicidios.
Después de la frontera sur
En ciudades como Tijuana, Juárez y Culiacán, en México, carteles rivales se enfrentan con armamento de alto calibre. Tijuana se clasificó como la ciudad con mayor índice de homicidios del mundo en 2018 y 2019; y Ciudad Juárez se alzó con ese sombrío título en 2009. El tráfico de armas desde el norte alimenta brutales disputas territoriales entre los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (Cjng) y los remanentes de los Zetas.
Esta situación no es única de México. En todo el Caribe, las tasas de homicidios han alcanzado niveles récord en Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Haití, a pesar del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas desde 2022, sigue inundada de armas estadounidenses, a menudo contrabandeadas a través de su vecina República Dominicana o escondidas en cargamentos desde Miami. Las redes de la diáspora desempeñan un papel clave, transportando armas ocultas en barriles, automóviles y contenedores aéreos.
Más al sur, países que antes se consideraban remansos de relativa paz, como Chile y Ecuador, presencian un aumento en los delitos con armas de fuego. La expansión de las rutas de cocaína hacia el Pacífico y la Amazonia, respectivamente, ha sumergido a estas naciones en la órbita del crimen transnacional. Los carteles brasileños, colombianos y mexicanos ahora operan junto a las mafias balcánicas e italianas, con la ayuda de funcionarios locales que se aprovechan de la corrupción. Los corredores selváticos que antes se usaban para transportar madera y fauna silvestre se convirtieron en vías para movilizar la cocaína y las armas.
Los grupos criminales también son innovadores. Las tecnologías emergentes –impresoras 3D, mensajería cifrada, criptomonedas, drones, incluso sumergibles– están transformando la forma en que se producen, adquieren y trafican las armas. Las armas y sus componentes ahora pueden fabricarse localmente, lo que dificulta las labores de aplicación de la ley. El ciberespacio ha dado aún más poder a los traficantes, ofreciéndoles anonimato, logística cifrada y fácil acceso a los mercados negros globales.
Y se avecinan nuevas amenazas. La guerra en Ucrania, al igual que otros conflictos, corre el riesgo de extenderse. Según redes de la sociedad civil como la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, armas de uso militar procedentes de Ucrania ya circulan por Europa del Este y los expertos temen que algunas de estas puedan llegar a Latinoamérica. Al igual que con la avalancha posterior a la Guerra Fría, estas armas corren el riesgo de acabar en manos de delincuentes.
Frontera entre Haití y República Dominicana. Foto:AFP
Mecanismos de defensa
Si bien la región produce pocas armas de fuego, las importa en abundancia, tanto legalmente como por otros medios. La mayoría de los países son signatarios de tratados internacionales para frenar la proliferación de armas, como el Protocolo de Armas de Fuego de la ONU, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la convención Cifta de la Organización de los Estados Americanos.
Sin embargo, el cumplimiento es desigual y la aplicación deficiente. La gestión de arsenales suele ser deficiente, los sistemas de rastreo carecen de financiación suficiente y la supervisión de los arsenales policiales y militares es inadecuada. En resumen, la arquitectura existe, pero faltan las políticas.
Estados Unidos también tiene responsabilidad en este asunto. Programas como Blue Lantern (administrado por el Departamento de Estado) y Golden Sentry (administrado por el Departamento de Defensa) están diseñados para rastrear a los usuarios finales de armas exportadas. Sin embargo, estos mecanismos carecen de recursos y son reactivos. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que supervisa las ventas nacionales de armas, se ve obstaculizada por leyes obsoletas, en particular la Enmienda Tiahrt de 2003, que limitan el intercambio de datos y la trazabilidad.
Aun así, algunos países se resisten. México está demandando a los fabricantes de armas estadounidenses por presuntamente incitar la violencia de los carteles, un caso histórico que un tribunal de apelaciones estadounidense reanudó en 2023.
Los gobiernos del Caribe han presionado a Washington para que tome más medidas para interceptar armas traficadas y endurezca las regulaciones sobre las exportaciones. Algunos legisladores estadounidenses están empezando a tomar nota, proponiendo reformas para cerrar las lagunas legales en las normativas sobre armas y reforzar la aplicación de la ley por parte de la ATF.
Por su parte, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben mejorar la seguridad de sus arsenales, modernizar los registros de armas e invertir en tecnologías para rastrear las armas de fuego de forma más eficaz. Los esfuerzos anticorrupción siguen siendo cruciales. La colaboración regional también es esencial. Una iniciativa prometedora es un acuerdo de 2024 impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reúne a 18 países para fortalecer las instituciones, compartir inteligencia y reforzar la vigilancia transfronteriza.
Pero el progreso será lento y desigual. En una región asolada por la corrupción, la mala gobernanza y las tensiones económicas, los incentivos para los traficantes a menudo superan los riesgos. Sin una cooperación internacional sólida y una presión real sobre Estados Unidos para frenar el flujo de armas, su tráfico seguirá su curso.
Haití ofrece una advertencia escalofriante. Años de colapso estatal, infiltración de pandillas e impunidad han permitido que los grupos armados superen en armamento a la policía y abrumen al Gobierno. Puerto Príncipe no es una ciudad en crisis, sino una ciudad en caída libre. Sin embargo, lo que ocurre en Haití no es exclusivo de ese país. Es el punto final lógico de un patrón regional: cuando las instituciones son frágiles y las armas siguen llegando, el resultado no es solo violencia, sino el fracaso del Estado.
ROBERT MUGGAH (*) Y KATHERINE AGUIRRE (**)
Americas Quarterly
Río de Janeiro
(*) Cofundador y director de investigación del Instituto Igarapé, un centro de estudios líder en Brasil. También es cofundador del Grupo SecDev y la Fundación SecDev, grupos de seguridad digital y análisis de riesgos con alcance global.
(**) Investigadora sénior del Instituto Igarapé. También es cofundadora de Amassuru, Red de Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe.

.png) hace 19 horas
19
hace 19 horas
19




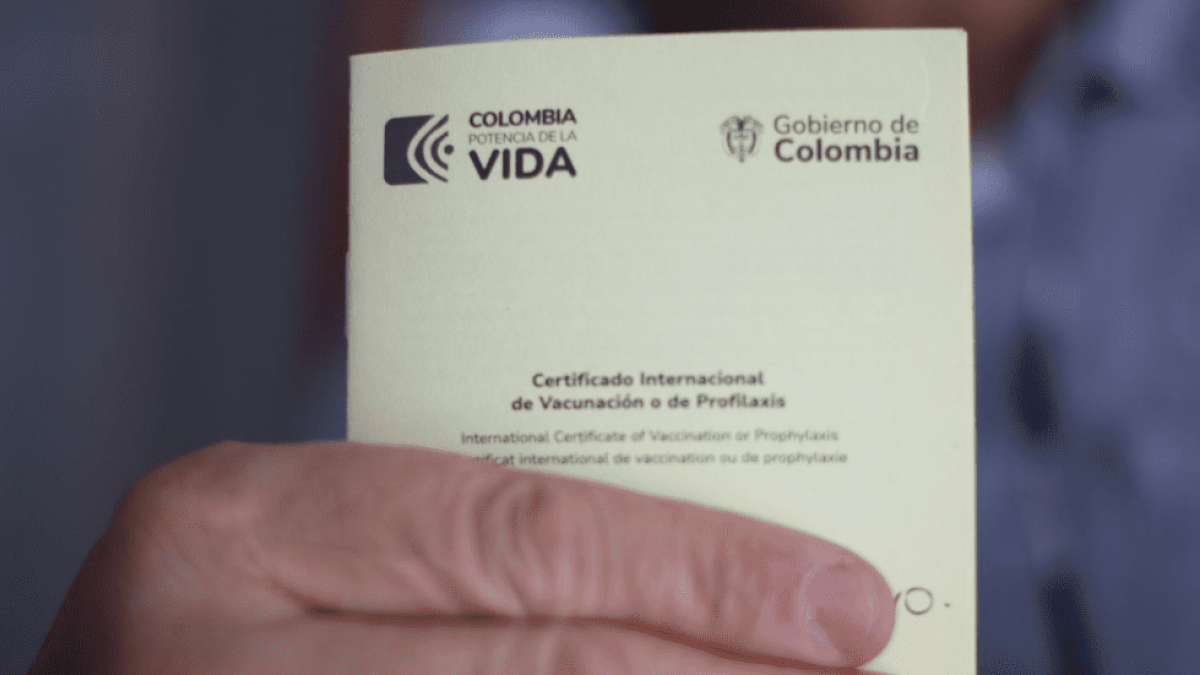





 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·